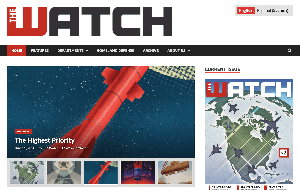El negocio marítimo de Panamá se está transformando por la compleja interacción de múltiples factores. Entre ellos se encuentran el creciente poder económico y político de China y el conflicto chino-estadounidense, las repercusiones estructurales a largo plazo del COVID-19 tanto en la región como en el comercio mundial, las políticas estadounidenses de contención de la inmigración procedente de los países del Triángulo Norte, el cambio climático, el auge del populismo de izquierda en Latinoamérica, la competencia entre China y Taiwán, las tendencias tecnológicas, la evolución de las infraestructuras regionales y la reestructuración del propio sector del transporte marítimo. Es probable que la demanda del Canal de Panamá y los puertos asociados siga siendo fuerte pero la composición de ese tráfico, las rutas, los operadores y el papel de las instalaciones complementarias y competidoras en otros lugares de la región, probablemente se transformen drásticamente en la próxima generación.
La evolución del panorama estratégico
La competencia entre los Estados Unidos y China, a falta de una posible pero improbable gran guerra entre ambos países, no disminuirá directamente el comercio marítimo transpacífico ni el uso del Canal, pero tendrá un impacto indirecto de varias maneras.
Lo más significativo es que el movimiento de nearshoring [cuando una empresa traslada sus operaciones a un país más cercano en lugar de utilizar los servicios de otro más lejano] probablemente se reforzará, impulsado por la posibilidad de sanciones, aranceles y otras perturbaciones derivadas del conflicto entre los EE. UU. y China. Pero también por la creciente necesidad de crear nuevas opciones de suministro para las empresas estadounidenses, aunque para algunos países como Brasil y Argentina, las disputas comerciales podrían aumentar su negocio con China a expensas de los EE. UU. y Europa.
Antes del acuerdo de la “fase 1” de enero de 2020 que resolvía temporalmente la disputa comercial entre la República Popular China (RPC) y los EE.UU., la sustitución de las compras de soja a los estadounidenses por las compras de soja a Brasil perjudicaba el acuerdo del Canal de Panamá, ya que gran parte de la soja estadounidense que se dirigía a China bajaba por el río Misisipi hasta el Golfo de México, y luego pasaba por el Canal de Panamá hasta llegar a China a través del Pacífico. El Canal de Panamá estimó esta pérdida en unos 30 millones de dólares. La soja brasileña, por el contrario, viajaba generalmente en dirección este, alrededor del cuerno de África hasta China. Por el contrario, los envíos de gas natural licuado (GNL) de los EE.UU., cada vez más importantes para la RPC —y Japón—, no se vieron afectados por la disputa, ya que su volumen a través del Canal siguió aumentando debido a la pandemia, aunque una decisión estratégica de la RPC en el futuro de abastecerse más de GNL de países como Qatar en lugar de los EE.UU. y Trinidad y Tobago, podría perjudicar a esta fuente cada vez más importante del negocio del Canal. Mientras tanto, los EE. UU. seguirán siendo una importante fuente de gas.
Aunque la actual crisis del transporte marítimo de contenedores junto con la inestabilidad de las cadenas de valor mundiales se resolverá, incidentes como el bloqueo del Canal de Suez y el cierre de la RPC al inicio de la pandemia de COVID-19 seguirán elevando la conciencia sobre los riesgos del transporte marítimo entre la región y Asia, y de los problemas de tener cadenas de valor localizadas, ya que las empresas toman decisiones sobre la cadena de suministro pasando de una estrategia de inventario “Just in Time” a una estrategia “Just in Case”. La consolidación del sector marítimo mundial en tres grandes alianzas: 2M (MSC, Maersk y HMM), Ocean Alliance (CMA CGM, COSCO, OOCL y Evergreen) y THE Alliance (Hapag-Lloyd, NYK, Yang Ming, MOL y K-Line), facilitará probablemente las decisiones que mantengan las tarifas de flete y los beneficios elevados. La entrada en servicio de una nueva oleada de grandes buques portacontenedores, encargados en 2020 y que se entregarán en 2023, puede suponer un cierto alivio cuando los puertos inviertan y aprendan a cargarlos y descargarlos eficazmente, aunque los impactos se notarán principalmente en las terminales de importación-exportación más que en los centros de transbordo como Panamá.
Nearshoring: una opción viable?

Aunque es importante, el cambio al nearshoring sólo será parcial, debido a las relaciones de suministro establecidas, los incentivos de costes que siguen favoreciendo a los proveedores asiáticos, y el uso de una gran infraestructura portuaria establecida a largo plazo. De hecho, durante la pandemia, el principal cambio no fue un aumento significativo del abastecimiento en Asia al abastecimiento en Latinoamérica, sino más bien una cierta expansión del almacenamiento y alguna fabricación ligera en lugares como Panamá, para gestionar los riesgos de interrupción de la cadena de suministro. Aunque el almacenamiento –la posibilidad de añadir valor a los productos en las zonas de libre comercio y, en última instancia, la sustitución de los proveedores regionales por los chinos– podría acabar reduciendo algunas importaciones procedentes de Asia, los elevados costes de la mano de obra y la electricidad de Panamá, así como su distancia de mercados importantes como los EE. UU. o Brasil, podrían limitar el potencial a largo plazo de esta dinámica. Otros factores relevantes son las conversaciones en los EE.UU. y la UE sobre un “impuesto mínimo global” coordinado, que podría socavar los beneficios económicos del uso de zonas de libre comercio o zonas especiales de procesamiento como la de Panamá. Además, la creciente presencia de empresas chinas en Latinoamérica alimentará el ímpetu por abastecerse de proveedores chinos en lugar de locales, lo que posiblemente genere más fricciones.
Además, las importaciones de China son sólo la mitad de la ecuación del comercio transpacífico. Es probable que China y otros países sigan demandando cantidades importantes de materias primas y productos agrícolas de Latinoamérica, para lo cual el Canal de Panamá y otras rutas seguirán desempeñando un papel fundamental. La conectividad marítima y aérea de Panamá seguirá beneficiando al comercio mundial y a las exportaciones de la región.
Más allá de esta dinámica, no está clara la naturaleza de un cambio parcial hacia la deslocalización en Panamá y sus puertos. Mientras que podría frenar el crecimiento de la demanda de buques portacontenedores cada vez más grandes para las rutas transpacíficas, como los de la clase EEE de Maersk, podría ampliar la demanda de buques portacontenedores más pequeños, de los cuales sólo algunos utilizarían el canal. Serán buques más regionales o de enlace que sirvan a los mercados regionales. Parte del negocio interregional podría pasar por el puerto central de Panamá, Colón, pero los barcos más pequeños y ciertas industrias irían a puertos regionales locales como Limón (un nuevo centro de Maersk para la carga agrícola) y La Unión (si lo desarrollan los chinos como se propone actualmente).
Las rutas terrestres también podrían ser más competitivas para ciertas cargas, sobre todo si se realizan mejoras en la infraestructura asociada, ya sea financiada por China o por instituciones estadounidenses y occidentales como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Centroamericano de Integración Económica, como parte de los esfuerzos para apoyar el desarrollo en la región. Entre ellas, la ampliación de la carretera interamericana, la mejora de las conexiones de las regiones productoras con los principales puertos y una posible conexión ferroviaria de México a Panamá a través del nuevo ferrocarril maya. En septiembre de 2021, Canadian Pacific Railway Ltd adquirió Kansas City Southern, que conecta Canadá, los EE. UU. y México (Kansas City opera la concesión ferroviaria en Panamá, que conecta los puertos de la ciudad de Panamá con la ciudad de Colón).
Perspectivas para la región alrededor del Canal
A mediano plazo el crecimiento del comercio interregional, y cualquier sustitución del comercio transpacífico, se verá afectado por los persistentes efectos estructurales del COVID-19, en combinación con los cambios políticos que están teniendo lugar en la región. La pandemia ha desplazado temporalmente parte del comercio de la región, generado por la clase media y las pequeñas empresas, y el aumento de los fletes está disminuyendo el poder adquisitivo local de los consumidores. Además, los gobiernos se han quedado con más deuda y restricciones fiscales que pueden dificultar el gasto en estímulos económicos y grandes proyectos de infraestructura. Además, la expansión de los gobiernos populistas como en Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia (con el regreso del partido político MAS), Argentina y Perú, podría perjudicar aún más a la región, que ya ha sufrido durante años las protestas y la guerra de clases, el acaparamiento de propiedades y la fuga de capitales, lo que podría desbaratar el desarrollo de los mercados y las infraestructuras que apoyan un mayor comercio interregional. El actual proceso de la Asamblea Constituyente en Chile, la victoria del partido LIBRE en las elecciones de noviembre de 2021 en Honduras, la elección de Gustavo Petro u otro presidente de izquierda en Colombia en mayo de 2022, y el posible regreso de Lula y el Partido de los Trabajadores en Brasil en octubre de 2022, sugieren que pronto podrían aparecer nuevos intercambios interregionales que cambien los patrones transpacíficos.
Por otro lado, esta ola populista puede apoyar los patrones de exportación e infraestructura que fortalecen los lazos entre China y Latinoamérica. Mientras la oposición democrática en Venezuela disminuye, la China National Petroleum Company ya está aumentando su producción de petróleo orientada a China y apoyada por el régimen de Nicolás Maduro. Es probable que los gobiernos populistas se traduzcan en más proyectos de infraestructuras basados en préstamos que refuercen los vínculos de la región con la RPC, como el puerto de La Unión en El Salvador, el puerto minero de Chancay en Perú, la modernización del sistema ferroviario Belgrano-Cargas en Argentina, o la ampliación de las infraestructuras portuarias, ferroviarias y viales en Brasil, para la exportación de su soja y hierro a la RPC, o incluso la resurrección de los “canales secos” interoceánicos a través de México (Veracruz a Puerto Salina Cruz) o Colombia.
La continuación de la “guerra diplomática” entre la RPC y Taiwán podría llevar al reconocimiento de la RPC por parte de Honduras, Nicaragua, Guatemala y Belice, entre otros, en un futuro próximo. Esto, a su vez, podría conducir a una mayor orientación de las infraestructuras y las relaciones comerciales hacia China, incluyendo una posible mejora del canal seco de Honduras desde el Golfo de Fonseca hasta Ceibo. Sin embargo, es probable que proyectos transformadores como el canal de Nicaragua sigan siendo inviables a corto plazo. Además, aunque los elevados costes laborales en Panamá pueden desplazar parte del negocio portuario del país a otras terminales de la región, los proyectos de infraestructura en curso en esos puertos, o que los vinculan a la región, no superarán la lógica económica del Canal ni las relaciones comerciales que posicionan a Panamá como centro de transbordo. En el último año muchas compañías navieras han reestructurado sus redes, para aprovechar la conectividad de Panamá.
Irónicamente, algunos de los mayores impactos en los patrones comerciales regionales pueden venir de lejos. Si se mantienen las altas tasas de flete, por ejemplo, las nuevas rutas habilitadas por las inversiones chinas en el Cinturón y la Ruta, como la ruta marítima China-Alemania-Costa Este de los EE.UU. (y el ferrocarril de apoyo) abierta por la Orient Overseas Container Line (OOCL), podrían hacer que esta conexión entre China y la Costa Este de los EE.UU., que no utiliza el Canal, sea tan viable económicamente como el actual tránsito transpacífico, que sí lo hace. Además, la aceleración de los ciclos de calentamiento global y el aumento de las inversiones de Rusia, China y los países europeos en la región del Ártico podrían aumentar el uso de la ruta ártica, que en el futuro podría ampliarse para conectar Asia y Europa con la costa este de los EE. UU. con barcos más grandes. Del mismo modo, la adopción por parte de la UE de un nuevo “impuesto sobre el carbono” y su aplicación más amplia por parte de la administración de Joe Biden en los EE.UU. u otros, podría tener un impacto fundamental en la lógica económica del aprovisionamiento, beneficiando a nuevos actores de zonas como África y quizás Latinoamérica, cambiando así los patrones logísticos globales que implican a Panamá.
Una última pregunta es quién se beneficiará de la evolución de la infraestructura marítima del hemisferio occidental y quién la controlará. Por el momento, parece haber un equilibrio aproximado entre las grandes alianzas marítimas y las relaciones entre éstas y los operadores portuarios. Hay algunos cambios interesantes entre los cargadores, las compañías navieras y los propietarios, como lo que han hecho Home Depot y Walmart (propietario) al fletar sus propios barcos, así como la expansión de Amazon del almacenamiento al envío. Dentro de Panamá, la renovación de la concesión de Hutchison para el puerto de Balboa, la revocación de la licencia de explotación del Puerto de Contenedores de Panamá Colón (PCCP) de China Landbridge y la continua mejora de la viabilidad de la Terminal Internacional de Manzanillo (MIT) y de Evergreen, sugieren una relativa estabilidad allí, aunque un cambio en cualquiera de las otras dinámicas mencionadas aquí podría tener impactos en cascada en estas relaciones.
Descargo de responsabilidad: Los puntos de vista y opiniones expresados en este artículo son los del autor. No necesariamente reflejan la política o posición oficial de ninguna agencia del gobierno de los EE. UU., la revista Diálogo o sus miembros.